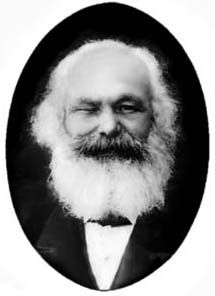Publicat en el diari el DEBAT, 30 de Juliol de 2009
Aquest article critica la utilització del terme “els nacionals” per definir als colpistes del 1936. Tals colpistes van danyar enormement a Espanya i als diferents pobles i nacions que componen la població espanyola. Anomenar-los nacionals (com ells mateixos es van definir) és assumir erròniament que defensaven Espanya. En realitat la van danyar enormement.
S’està mostrant una exposició al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) sobre les obres de Robert Capa i Gerda Taro que, en la pràctica, és un excel•lent reportatge fotogràfic de diferents moments de la resistència popular davant el cop feixista, que va tenir lloc a Espanya el 18 de juliol de 1936. També acull els treballs de Robert Capa en altres fronts, però el front espanyol adquireix una gran prominència. Robert Capa i Gerda Taro eren dos intel•lectuals clarament compromesos amb les classes populars en la seva lluita contra el feixisme, i tal compromís apareix en el seu art d’una manera clara i convincent. Les cares de les persones normals i corrents, que van protagonitzar aquella lluita en contra dels colpistes, són mostrats en les seves fotografies amb gran estima i respecte. Seria de desitjar que tal exposició fora motiu de visites per part dels escolars de Catalunya.
L’exposició sobre Robert Capa i Gerda Taro al MNAC està ben organitzada i dissenyada. Però hi ha un problema que apareix en la narrativa que explica les fotografies. Tal narrativa es refereix als colpistes com els nacionals (utilitzant així el terme amb què els colpistes feixistes es van definir a ells mateixos) i que, incomprensiblement, les esquerres també utilitzen per identificar-los. La utilització de tal terme és una incoherència en la narrativa, la qual defineix correctament al costat republicà com antifeixistes, sense mai utilitzar el terme de feixistes, definint-los com a nacionals. Per mera coherència en el llenguatge, si als feixistes se’ls anomena nacionals, als republicans se’ls hauria d’anomenar antinacionals. Però si a les classes populars se les anomena antifeixistes, llavors els que lluitaven en contra de les classes populars se’ls hauria d’anomenar feixistes.
El problema, tanmateix, és molt pitjor que la mera incoherència narrativa. És la confusió (o temor i moderació) de les esquerres, que accepten freqüentment la narrativa i els termes de les dretes per definir la història del nostre país. És un afalac, profundament immerescut, acceptar que les forces colpistes fossin les nacionals, és a dir, les que defensaven a la nació espanyola o a Espanya. Les dades empíriques mostren fàcilment l’error de tal suposició. Els colpistes feixistes van imposar un enorme retard econòmic, polític, cultural i social a Espanya. L’evidència d’això és aclaparadora. L’any 1936, Espanya tenia el mateix PIB per càpita que Itàlia. Quan el dictador va morir el 1975, el PIB per càpita espanyol era només el 60% de l’italià. I quan el dictador va morir, la despesa pública social era el 14% del PIB, el més baix a Europa. Podríem analitzar, component per component, les enormes conseqüències negatives que la dictadura sorgida d’aquell cop va tenir per a Catalunya i per a Espanya. Anomenar-los nacionals, és a dir, els defensors d’Espanya és una enorme falsedat, difícil de sostenir a partir de les dades que tenim.
L’altra dada que nega el caràcter nacional de tal cop és que la majoria de les seves tropes, en els inicis del cop, no eren espanyoles. Eren marroquines, alemanyes i italianes, recolzades per Hitler i Mussolini. Les tropes de xoc eren les forces marroquines liderades pel general Franco, conegudes per la seva gran brutalitat. Era política implícita dels colpistes sembrar el terror entre les classes populars, ja que sabien que la majoria de la població estava en contra del cop. El que s’anomena Guerra Civil a Espanya va ser un cop militar dut a terme per les classes dominants en contra de la majoria de la població que, amb molt escassa ajuda internacional, va resistir aquell cop durant tres anys. Definir com a nacionals a aquelles classes, és assumir que elles representaven l’interès d’Espanya, quan, en realitat, van fer un enorme dany a la gran majoria de la població espanyola.
Del que s’ha dit s’explica que quan vaig anar a veure l’exposició el dia 18 de juliol, em va ofendre veure definits als feixistes com els nacionals. D’aquí que corregís a la persona jove que estava informant al grup de visitants del Museu, indicant-li que ni ella ni l’exposició s’haurien de referir als feixistes com els nacionals. I vaig explicar per què. Va acceptar les meves crítiques, i durant la resta de la visita es va referir a ells com els feixistes en comptes dels nacionals. Ignoro si continuarà fent-ho. Però demano al lector que cada vegada que vegi definits als feixistes com nacionals, protesteu. Digueu-li que, inconscientment, estan fent una apologia del cop feixista.
Una última observació. Els feixistes eren nacionalistes espanyolistes, que tenien una visió d’Espanya que negava el seu caràcter plurinacional i l’amalgamaven tot sota el concepte de nació espanyola. Aquesta visió asfíxia a la majoria de la població espanyola, que pertany als diferents pobles i nacions d’Espanya. D’aquí que el terme nacional sigui també erroni per definir als nacionalistes espanyolistes, promotors del nacionalcatolicisme que reprodueixen una de les característiques del feixisme espanyol (veure www.vnavarro.org, secció Memòria Històrica).